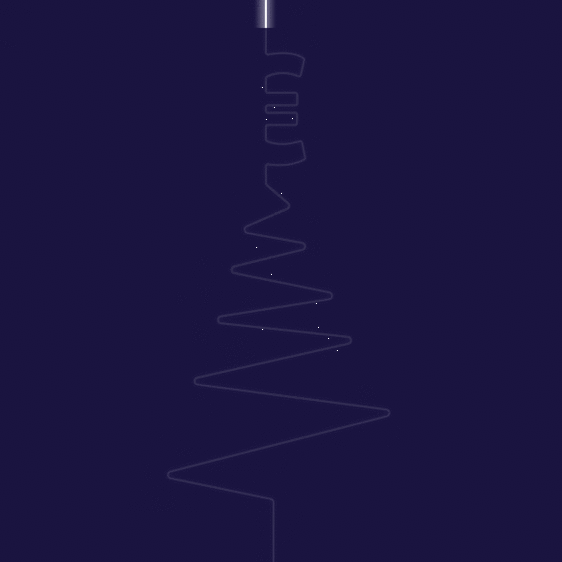«Ya empiezo a buscar gente que me sustituya»
Kike Figaredo. En Battambang, en la todavía herida Camboya, ha hecho su vida el jesuita gijonés y allí quiere quedarse: «Quiero jubilarme aquí»
Miguel Rojo
Domingo, 8 de diciembre 2024, 01:00
Entro en Camboya por su frontera norte, tras dejar atrás las mil islas que forma el río Mekong en la vecina Laos, relativamente cerca de donde hoy se encuentra la tumba, solitaria y medio abandonada, apenas cubierta por unas chapas oxidadas, del que a finales de los 70 del siglo pasado sembró el terror por todo el país llevándose por delante a una cuarta parte de su población. Estamos hablando de Pol Pot y sus Jemeres Rojos. Una contradicción de sueños y horror que aún persigue a sus habitantes con el recuerdo de los familiares muertos, en los miles que siguen sufriendo amputaciones por culpa de las minas antipersona con las que se sembró el país y que aún hoy, cuarenta años después, siguen explotando. Las utopías vienen cargadas de sangre demasiadas veces.
Camboya sigue siendo una contradicción a ojos del occidental. ¿Acaso no es una contradicción un país que se define como monarquía parlamentaria pero en el que hay un único partido de inspiración marxista-leninista bajo una economía de mercado capitalista donde te ofrecen Rolex por siete euros?
Una contradicción que funciona y es hermosa a los sentidos y al querer del visitante. Es difícil no enamorarse de Camboya, de esa incomprensible vastedad poblada de templos y ríos y selvas, de fosforescentes campos de arroz, de gente que compra y vende, que va de un lado para otro como si ese fuera su único objetivo: el movimiento, que sonríe amablemente juntando las manos bajo la barbilla para saludarte o pedirte perdón.
No sé si algo parecido fue lo que sintió el jesuita gijonés Kike Figaredo cuando apareció por aquí en el año 1985, y no precisamente para hacer turismo, sino para echar una mano en un país que salía de una guerra devastadora.
Quería ver su trabajo con los discapacitados por la guerra y hablar con él. Pero brother Kike, como lo conocen, o el obispo de la silla de ruedas (por la silla que creó con materiales del país para los amputados), es un hombre muy ocupado, casi con el don de la ubicuidad. Las últimas noticias que me dan de él es que está en Roma en una audiencia con el Papa, también en Madrid recibiendo un premio, más tarde en algún lugar de Camboya… Así que, convencido de la imposibilidad de encontrarme con él, decido viajar a la ciudad de Battambang para ver el Centro de Acogida que allí ha levantado, el centro de Tahen.
Cuando llego, un grupo de niños sale a recibirme. Sonríen y me saludan a la forma budista. Hoy es día de fiesta y todo parece estar cerrado en el centro. Por fin una chica sale a atenderme. Es muy joven, de grandes ojos, con algo de Frida Kahlo en la mirada. Y española, de Madrid, aunque de origen asturiano. Se llama Inés y rápidamente dice que una tía suya tiene la mejor pastelería de Gijón. Apenas lleva unos meses en Camboya como voluntaria.
Mientras me habla de los cuatro pilares sobre los que se levanta la fundación de Kike Figaredo (ayuda a la discapacidad física y la intelectual, ayudas agrícolas y a la educación), los niños no me quitan ojo de encima. Cuando les pregunto si quieren que les haga una foto corren y se empujan unos a otros para colocarse delante. Por suerte, los niños son igual en todas partes del mundo.
Me llama la atención lo presente que está Asturias en el centro. Mientras recorro el lugar viendo el telar donde trabajan las mujeres del pueblo o las tierras de cultivo, descubro banderas asturianas y la cruz de la victoria en la iglesia. «Kike se siente muy asturiano», dice Inés. Es fácil notar su admiración por él: «Tiene una energía envidiable que nos lleva a todos detrás con la lengua fuera, a las seis de la mañana ya está haciendo deporte».
Camino del hotel recibo una inesperada llamada: Kike Figaredo acaba de llegar a la ciudad y me concede una entrevista de media hora en media hora. Así que, sin tiempo para darme una ducha (¡Mejor no hablemos del húmedo calor camboyano!), me voy directamente a la prefectura católica donde me va a recibir.
La prefectura está en un barrio de la ciudad de Battambang; parece una isla de verdor en medio del calor asfixiante y de la fea grisura de la ciudad. Kike Figaredo, obispo de Battambang, me está esperando en el jardín. Se levanta a saludarme sonriente. Cuando lo trato de usted levanta las manos y dice: «Ni se te ocurra». Y lo siguiente: «¡Este año el Sporting va de miedo. No me pierdo partido!». Empezamos bien.
Kike Figaredo es un hombre apuesto, con algo de galán de cine antiguo. Viste con exquisita pulcritud, llevando al cuello un krama, que es el pañuelo de algodón típico de la indumentaria camboyana. Me ofrece agua y responde con una tranquilidad no exenta de pasión a todo lo que le pregunto.
Viene de recoger un premio que le han dado los Centros Asturianos de Madrid donde lo nombran Asturiano Universal. Manda a una de las voluntarias presente en la entrevista a buscarlo. Y me pide que le hagamos una foto con él. Se siente muy orgulloso de este premio. Cuando le pregunto qué le parece que no le hayan dado el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, levanta la mano como queriendo pasar del tema. Luego cuenta que estuvo dos veces nominado pero que, en el último momento, no salió elegido. Me da la impresión de que siente cierta decepción. «Al final me han dado este otro premio tan bonito, el de la gente de mi tierra, el de la gente que me apoya y me quiere, y ahí es donde me hago fuerte; el oficial no me importa».
Bromeo sobre el poderío económico de su familia y le pregunto qué hace un Figaredo de Somió de toda la vida ayudando a los pobres en, con perdón, el culo del mundo.
«El rostro de Dios se manifiesta más en la gente sencilla –dice con seguridad, como si le hubieran hecho muchas veces la misma pregunta–. Cuando vi lo que había escrito el padre Arrupe sobre los refugiados, quise ir a servir a esa gente y me enviaron aquí, a Tailandia, en el año 85. Yo nunca pedí venir aquí. No tenía ni idea. Sin embargo, en aquellos campos llenos de miseria y sufrimiento me enamoré de la gente, de las personas, no del refugiado. Luego ya pasé a Camboya a apoyar a la reconstrucción del país, a la reconstrucción de la paz».
Basta ir a la antigua escuela que los Jemeres Rojos transformaron en centro de tortura, la siniestra S-21 en la capital Nom Pen, o ver la película 'Los gritos del silencio', para hacerse una idea aproximada de lo que sufrió este país durante los casi cuatro años de dominio Jemer. Le pregunto cómo vivió él esa época.
«Yo llegué más tarde, aunque la guerra se prolongó mucho más tiempo. Pero fue una época terriblemente dura. Mataban a cualquier sospechoso de no estar con ellos: intelectuales, médicos, monjes budistas, curas, campesinos…Yo he estado con miembros de los Jemeres Rojos, he estado en zona de los Jemeres ayudando a sus discapacitados. Al final ves a personas, todos somos personas y más allá de su ideología hay que apoyar para que sean mejores. En una ocasión nos detuvieron a tiros en un control de carretera. Estábamos convencidos de que aquel era nuestro último día. Le dije al que parecía el jefe que trabajaba con discapacitados de la guerra y le pedí que me dejara seguir haciendo mi trabajo y que esperaba que en el futuro no tuviera que darle a él también una silla de ruedas. Y nos dejó ir. No dábamos un duro por nuestras vidas».
Le comento que me sorprende que un pueblo tan amable y tranquilo como el camboyano haya podido llegar a aquella situación de barbarie. En todos los días que he estado en Camboya no he presenciado una sola discusión, ni siquiera en las calles con este tráfico de locos.
«No te engañes –me dice–. Los camboyanos son reactivos. Si tocas la tecla equivocada, se vuelven violentos. El camboyano es muy pasional y muy romántico, vive enamorado de su tierra, pero como sienta pisada su dignidad puede ser muy agresivo. Además, en aquella época la gente sólo había visto violencia, nunca había ido al colegio, te encontrabas con niños soldados sin familia mediatizados por una formación violenta. Lo que pasó sólo se explica por la atmósfera de violencia que aquí había. En Camboya se tiraron más bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial y la gente se echó en brazos de los Jemeres Rojos».
Le pido qué me explique cómo está ahora la situación política del país, esto de monarquía parlamentaria con un único partido y un general de filiación comunista al frente. Se ríe. Me coge el brazo y me dice: «Lo vas a entender muy rápidamente: en lenguaje occidental esto es una dictadura militar. Pero tenemos una buena relación con ellos, son gentes amantes del orden, que todo esté bajo control. Ellos apoyan nuestra Fundación. Tienen un pasado comunista que según va pasando el tiempo va quedando más atemperado; esto les da una gran sensibilidad social. Y el país ha mejorado mucho en los últimos tiempos. Está irreconocible a cuando yo llegué. Pero tienen un gran problema: la corrupción. Todo está tocado por la corrupción. Sin embargo aprecian nuestro trabajo y nos respetan».
Le pregunto por el dinero necesario para mantener todo este entramado de ayudas para fabricar sillas de minusválidos, pagar operaciones y prótesis, acoger y alimentar a niños… «La gente es muy generosa y se implica cuando ve que hay una buena causa –dice–. Tenemos muchos proyectos de la prefectura, también de Cáritas, los Salesianos, las Hijas de la Caridad; de Australia recibimos también mucha ayuda, de España y de Asturias en concreto. También está la presencia desinteresada de los voluntarios que vienen un año aquí a echarnos una mano. Antes hablabas de la familia: Rato estuvo aquí y una hija suya pasó dos años llevando el restaurante que tenemos en la ciudad, casi todos mis sobrinos han venido a ayudar…»
Cuarenta años aquí, le digo. Seguro que hubo momentos muy duros. Kike no necesita pensar la respuesta. «Lo peor que he vivido son los accidentes debidos a las minas; ver mutilada a una niña de 13 años que acaba de perder una pierna es algo muy difícil de olvidar. Momentos indescriptiblemente duros. Hace poco enviamos a un niño, a Samet, a operarse a los Vega a Oviedo: una mina le llevó un ojo y un brazo y los dedos de la otra mano. Es algo muy difícil de superar. Niños que quedan de por vida traumatizados. Por suerte ahora los hospitales y las carreteras están mejor y se salvan muchas más vidas, pero las minas siguen ahí».
Era una entrevista de media hora y ya llevamos una hora. Pero Kike no parece tener prisa y se extiende con cada pregunta. Ya casi se ha acabado el agua de la botella. En Camboya tienen una cerveza estupenda, pero algo me dice que no procede pedir una.
«¿El futuro? Quiero jubilarme aquí. Si me da un telele, tendré que irme, pero mi idea es quedarme. De hecho ya estoy empezando a buscar gente que me sustituya. Para los 75, dentro de diez años, tengo que tenerlo todo arreglado. Esta ya es mi tierra», asegura el jesuita gijonés.
Nos despedimos tras sacarle unas cuantas fotos. Cuando salgo de la Prefectura decido ir caminando hasta el hotel. Está atardeciendo y, por suerte, el tiempo ha refrescado un poco. Las casas son humildes pero no se ve la pobreza de otros países ni niños pidiendo por la calle. La seguridad es completa.
Mientras camino con calma no puedo quitarme de la cabeza la imagen de cordialidad que Kike Figaredo me ha transmitido, su sencillez; gente hecha, pienso, para ayudar desinteresadamente a los demás y que este mundo sea un poco menos malo: los imprescindibles de los que hablaba Bertolt Brecht.
Quizás algún día le den el premio Princesa de Asturias de lo que sea. O quizás no. Tampoco importa mucho. El reconocimiento está a pie de calle, en el corazón de la gente.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión