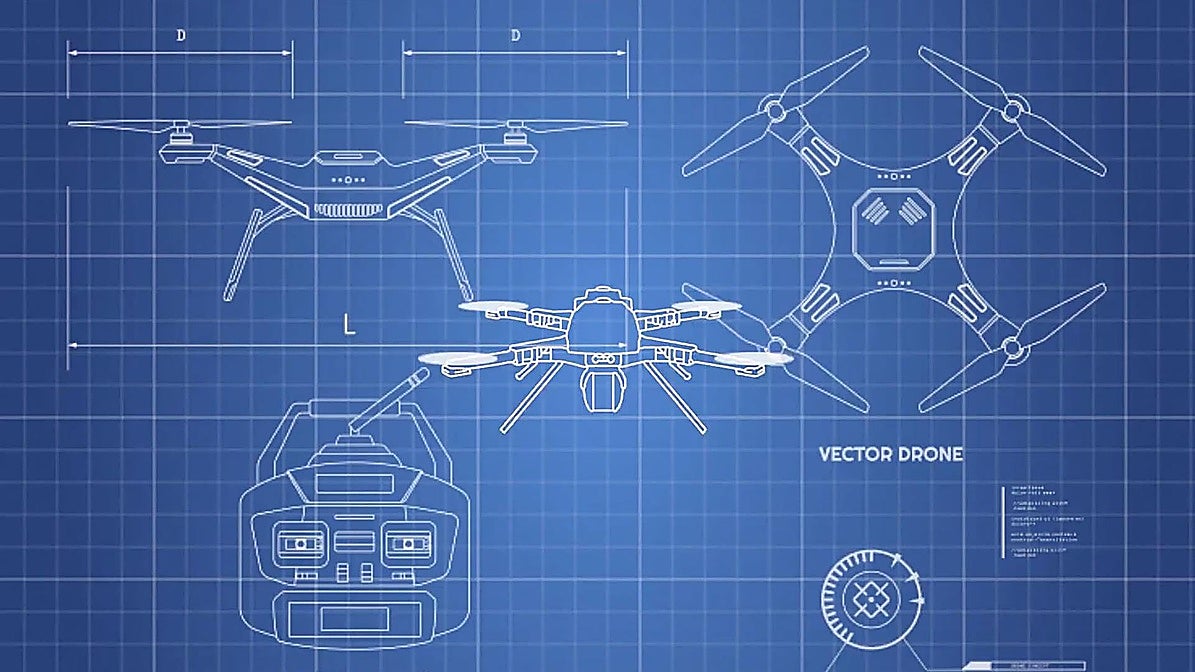Ver fotos
Alejandro Mieres, de la tierra al verso
Federico, Lourdes, Juan y Manuel, los cuatro hijos del pintor recién fallecido que han seguido su estela creadora, reflexionan sobra la figura de su padre buscando en los recuerdos el mejor homenaje
En la que fue su habitación, en lo más alto de la calle Ribadesella, la luz continúa entrando con impresionante fuerza, como si él todavía estuviera. La gaviota que le visitaba cada mañana sigue acudiendo a su ventana. Allí espera atenciones y miradas. No ha recibido aún noticia de su marcha. De la muerte que el martes intentó vaciar la casa. El lugar en el que vivía Alejandro Mieres y del que se han ido su sonrisa, su interés por todo, el humo impenitente de sus cigarros, la maestría continua, el genio. Pero no él. Lo que fue y lo que es permanece. En las estancias donde se hicieron mayores sus siete hijos, donde murió su querida Rosa y donde el arte no deja un mínimo silencio en las paredes está aún el creador. El que se pasó la vida surcando la pintura como quien ara y siembra la tierra, que buscó territorio y respuestas en la materia, siempre, y en el verso, al final de su larga vida, late en todas partes. En sus pinceles, en cientos de escritos, tarros, libros y hasta en las pinturas ajenas, fruto de intercambios entre amigos. Mieres está todavía en su sombrero borsalino gris, en su boina inconfundible, que reposa en el sofá y sus hijos colocan cariñosamente en el sillón por el que tenía preferencia. En su bastón tallado. Cerca de sus pájaros cantores. De sus plantas, que le añoran alicaídas.«Tenía esto que parecía un jardín», dice Federico Mieres, su hijo mayor, observando el vergel que creó en la terraza convertido ahora solo en pasado. Federico recorre la casa con Lourdes, Juan y Manuel, los cuatro hermanos que subrayaron el ADN del arte legado por su padre. Cada uno a su manera. Manuel no se atreve a llamarse artista, pero Lourdes, pintora, recuerda que su capacidad para crear queda demostrada en la joyas que diseña, en las gemas que mima. Juan también es pintor y Federido es un creador visual, que ha volcado su fe en la cerámica y las instalaciones. Todos vieron el arte en casa, «como lo más natural del mundo».
Recuerdan a su padre siempre trabajando. «No le importara tenernos delante. Se concentraba sin problema», narra Juan. «Ponía la radio y escuchaba música o noticias y a trabajar», añade Lourdes. «Bueno la radio hasta que llegó a casa el tocadiscos», le sigue Federico. «Entonces creaba ambiente con música clásica que ponía altísima». Mozart o Bach eran la banda sonora de sus pinturas. La gubia, la sierra, la madera, los pinceles y hasta los periódicos eran sus herramientas. Con ellas creaba sus conocidísimos altorrelieves monocromáticos. Esos que hoy miran sus hijos y todavía se preguntan «qué había en su cabeza para llegar a ellos». Está claro, reflexionan pronto. Los campos sembrados de esa Castilla ancha «que llenó su infancia» y que se convirtió en su cartografía particular. «Para darle forma, primero encaraba la madera y la dejaba tranquila un tiempo. A veces, años. Después volvía a ella y terminaba», cuenta Juan, quien pone la vista en una obra encendida en rojo, que cuelga de la pared del salón, para seguir la mirada hacia otra verde que comparte estancia, ya sin volúmenes verticales, fruto del tiempo en que Mieres sosegó casi únicamente al óleo su interés por la naturaleza. Para dar ese paso y lograr la sensación que hay en su trabajo donde parece haber arañado sinuosa y geométricamente la pintura, lo primero que hacía era «desengrasarla». Montaba un escenario lleno de periódicos «y sobre ellos volcaba el óleo. Cuando había perdido parte de su grasa lo utilizaba. Quería hacerlo más denso. De no tener ese método algunos de sus trabajos serían imposibles». Lo cuenta así Lourdes, pero todos asienten. Los cuatro recuerdan cómo les llamaba la atención ese proceso. También el hecho de que nunca bocetara. Se enfrentaba a la obra únicamente con el pensamiento. Y es que a Mieres le gustaba la reflexión casi tanto como pintar, casi tanto como participar de la vida de la ciudad y estar en mil frentes. Pese a que los versos con estructura de haiku japonés fueron su manera de expresarse al final, poniendo verbo a sus más que delicadas flores de Shangri- La, «él siempre escribió. Tiene la casa llena de textos sobre arte, sobre política, sobre la vida», remarca Lourdes, tras las palabras de Federico, que explica cómo lo que llegó a esos papeles, igual que a sus tintas finales, es fruto de haber andado un largo camino para dominar la materia. «Cuando lo hizo, cuando se hizo con el proceso, empezó a profundizar en la idea, en la cuestión espiritual. Y de ahí algunos escritos y los versos».
La poesía «no le despegó los pies de la tierra», apunta Lourdes. Mieres siempre tuvo los pies en el suelo. Fue querido y respetado, aplaudido y considerado, pero vivió momentos tremendos, los dos incendios que le dejaron casi sin pasado. El primero a mitad de siglo, en Burgo de Osma, donde lo perdió todo. «Salvó la vida gracias al gato de mi abuelo, que les hizo salir de casa», cuenta Juan, que hace memoria también del segundo, ya en Asturias. Aquel de 1994, que quemó su «maravilloso estudio, que había sido academia», en la calle de Pedro Duro. «Le tuvo años restaurando lo poco que no se quemó».
A todos se les hace gris el gesto con esos recuerdos y vuelve la tristeza por la muerte del padre. Están abrumados por los acontecimientos, cansados y algo dolidos porque Asturias «le ha reconocido, pero no el país, donde debería ocupar un lugar más importante». «No le gustaba promocionarse demasiado», contesta Federico al comentario de su hermana y pronto vuelven a alegrar la mirada al sentir cómo la ciudad ha respondido a la muerte de su padre. En realidad, cada vez que hacen memoria de su vida con el maestro que tuvieron en casa y que, eso sí, «pocas veces aplaudía lo bueno». «Como buen profesor se fijaba en lo que hacías mal para que mejoraras». Hasta que llegó el día en que cada uno recibió su reconocimiento. Lourdes rememora la primera exposición en que Mieres la miró como pintora de verdad. Federico también. «Fue cuando empecé a hacer instalaciones lumínicas. Ahí noté su respeto». Juan, más modesto, dice que su padre «siempre se tomó en broma lo nuestro». Pero para respeto el que ellos le profesan, por ser «grande», por abrirse camino pese a las dificultades «en este mundo tan difícil», por ser «un enseñante con vocación eterna», por no saber detener la marcha. «No podía parar un segundo. En vacaciones se aburría y cuando no pintaba removía la tierra». De hecho aseguran que la finca en la que tenía su estudio «era un gran cuadro» con el suelo arado como el óleo sobre el lienzo. «Nos tenía todo el día moviendo la tierra, de un lado para otro». La tierra que hizo suya convirtiendo en cierto aquello de que los asturianos nacen donde quieren. Él lo hizo en Astudillo, Palencia, (en 1927), pero fue de este Norte hasta el final y «de los pies a la cabeza». Aquí vivió, educó, creció como pintor, pensador y poeta. Y aquí murió. Hace ahora ya cinco largos días.